HISTORIA DEL PERFUME EN ESPAÑA. AL ÁNDALUS
Fue a partir del año 143 de la Hégira (760 d.C.) cuando los
árabes más eminentes empezaron a sustituir las tradiciones orales con las que
solían transmitir su historia por el soporte escrito. La memoria y percepción
subjetiva de los acontecimientos dejo paso a la indeleble grafía de la
escritura, de esta manera los árabes no solo dejaron testimonio de su propia
experiencia vital, sino que ayudaron a transmitir el pensamiento de la
antigüedad grecolatina. Buena parte de este acerbo se hubiera perdido para
Occidente si los sabios musulmanes no se hubieran ocupado de activar su poso y
transmitirlo a través, entre otros, del territorio de al-Ándalus. Astronomía,
astrología y matemática ocupan aproximadamente la mitad del capital científico
recuperado del pasado, pero no hay que perder de vista a la medicina árabe,
cuyas traducciones de los textos clásicos eran más fiables que las latinas. Las
fuentes no solo se preocuparon de completar al antidotario, rellenando sus
lagunas con los conocimientos pretéritos, sino que también se comprometió con
los formulados que hicieran posible su prescripción y toma, recuperando el
extenso recetario de pastillas, bebidas, linimentos, electuarios, polvos,
píldoras, decocciones, gargarismos, pesarios, cataplasmas y supositorios,
ungüentos, aceites, fomentos, embrocaciones y lociones. Esta base empírica les
permitió desarrollar también formatos propios como los julepes ─ mezcla de
jarabe y agua destilada ─, jarabes y elixires. Abogaron por el recubrimiento de
las píldoras con oro y plata e introdujeron el cristal como objeto esencial en
la farmacia por su trasparencia, estabilidad y limpieza. Aspecto este último en
el que un sabio como Avicena insiste con tenacidad, consciente de la alteración
en el resultado final de las fórmulas debido a la contaminación no prevista.
Otro tanto debemos de decir de la alquimia, etapa previa al estudio y
transformación de los materiales vía sublimación, condensación o destilación,
siendo la civilización árabe el hilo conductor por su posición geográfica y por
los frecuentes contactos con el medio y el extremo oriente, aprovechando la
natural inclinación de los sabios chinos por el estudio de los minerales. Es
imposible pasar por alto la obra de Dioscórides: De Materia Medica como
precursora de la farmacopea, inspiradora en parte de la botánica geopónica
islámica responsable de la activación de la agricultura y de su explotación,
así como el estudio de los llamados simples, principios activos por sí
mismos e incorporados a la farmacopea y la química con numerosas aplicaciones
prácticas en el textil, la industria de la piel y la cosmética. Esta última, y
aunque carezca de base descriptiva sólida y científicamente consistente,
alcanza por mera praxis unas cotas elevadísimas de competencia y resolución
gracias a la implementación que de ella hicieron numerosos eruditos árabes y
andalusíes. El primer libro sobre historia de la farmacia, en torno al siglo X
fue Kitâb al-dukan de Said ibn
Abd Rabbi-hi que murió en Córdoba en el año 954.
Los árabes utilizaron la Península como plataforma para
introducir el papel en Occidente, siendo la ciudad e Alcira en 1071 donde al
parecer se elaboró por primera la pasta de papel. También las ciudades de
Córdoba, Sevilla y Almería fueron pioneras en la elaboración de la seda en
Europa. Conocían bien el valor del perfume; Ibn Battuta (1304 ca 1368),
tangerino, que peregrinó cuatro veces a La Meca, sabía que unos pocos
frasquitos de aroma valían tanto como el oro. Ibn Battutta no fue solo un
devoto musulmán, fue un viajero excepcional cuya epopeya medieval ha quedado en
parte mediatizada por la popularidad de los hermanos Polo, los más de cien mil
kilómetros recorridos a lo largo de sus numerosos viajes reclaman el
reconocimiento que la historia oficial le ha escamoteado. Viajó por todo el
Golfo Pérsico, Constantinopla, India, Ceilán, China, también por la España
musulmana. Partiendo de Ceuta se adentró
el continente negro hasta Sudán y Malí en una tierra en la que los viajeros no
precisaban llevar cargamento alguno, ni monedas, ni oro ni plata, ni víveres,
solo unas cuentas de vidrio, sal y perfumes (clavo, almáciga e incienso) con
eso pagan todo. Lo dejan en el suelo se retiran y al poco empiezan a aparecer
hombres de color que pagan en oro la mercancía depositada en el suelo A esta
práctica se la conocía como el comercio
silencioso y los perfumes se
pagaban muy bien.
Entradas(post) sobre la historia del Perfume publicados hasta la fecha
- El Perfume. Los perfumes. Historia del Perfume (I)
- Filosofía del Perfume. Olor y olfato. Historia del Pefume (II)
- El Perfume en Egipto. Historia del Perfume (III)
- El Perfume en Judea. Los olores de la Pasión de Cristo. Mesopotamia. Historia del Perfume (IV)
- Perfumes en Grecia. Entre el mito y la realidad. Historia del Perfume (V)
- El Perfume en Roma. Primera Parte. Historia del Perfume(VI)
- Aromas y perfumes en la Antigua Roma. Segunda Parte. Historia del Perfume(VII)
- Historia del Perfume en España: los aromas de al-Andalus. Historia del Perfume(VIII)
- Olor de Santidad. Perfumes Sagrados. Incienso y Mirra Historia del Perfume(IX)
- Perfumes, esencias y aromas en la antigua India. Parte Primera Historia del Perfume(X)
- Perfumes y olores en La India (Parte II). Historia del Perfume(XI)
- Aromas de La India. La esencia del Kamasutra. La esencia del Rey Bhoja Perfumes y olores en La India (Parte III). Historia del Perfume(XII)
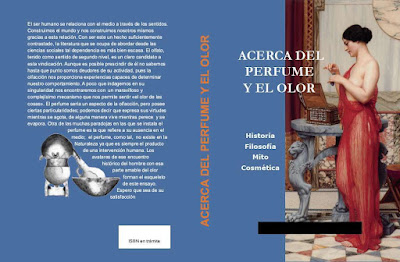 |
| A la venta en Amazon |
Revisado el 4 de septiembre de 2017
Continuará...


.jpg)
.jpg)








.jpg)